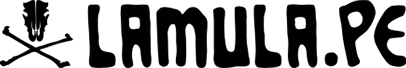El sorprendente debate sobre la paridad en el Perú
Contra todas las tendencias y evidencia existente, hay quienes se opongan a la paridad
Resulta sorprendente el debate y los argumentos de las personas que se oponen a la introducción de la paridad en las listas de candidaturas electorales. La posibilidad de incorporar la paridad en la legislación electoral peruana ha sido voceada nuevamente por el primer ministro César Villanueva en relación a la propuesta de bicameralidad del Congreso nacional, mencionada por el presidente Martín Vizcarra en su discurso del Mensaje a la Nación del pasado julio. Si bien no se trata del elemento más discutido a raíz de la reinstalación del Senado, es una cuestión de suma importancia particularmente de cara a las elecciones subnacionales del octubre de este año.
Se trata de un tema que ha sido reclamado por las organizaciones de la sociedad civil, algunas propuestas legislativas y varios expertos en temas electorales desde hace ya algún tiempo, pero ha recibido poca atención pública. Ciertamente, no faltan voces que consideran esta demanda como innecesaria, exagerada, que habría que evaluar su utilidad, que tal vez cabría implementar gradualmente, hasta las que se oponen directamente aludiendo discriminación (a los hombres!), falta de idoneidad o méritos de las candidatas, entre otras excusas para no incorporar (más) mujeres en las decisiones políticas. Sin embargo, a la luz de las tendencias en los países de la región, los datos electorales recientes y las experiencias de las propias mujeres políticas, resulta llamativa esta (o)posición.
Los países de la región (y del mundo) adoptan cada vez más las leyes de paridad como un avance en la dirección correcta. Tanto países que tenían cuota baja como lo que ha han reformado la legislación y subido el porcentaje de representación de cada género gradualmente están convirtiendo la paridad en un nuevo estándar regional. Países tan diferentes como México, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua o Argentina introdujeron la paridad en las listas electorales y Panamá y Honduras en las listas para las elecciones internas. De hecho, su efecto es evidente, México y Bolivia están entre los cinco países del mundo con mayor presencia en de mujeres en la Cámara de Diputados. En otros países, como Paraguay, se discute actualmente la Ley de Paridad Democrática que incluye la paridad no solo en el ámbito electoral sino también por ejemplo en el gabinete del Poder Ejecutivo, los órganos colegiados de la administración pública, o en las contrataciones en el sector público.
Los datos electorales de las últimas elecciones nacionales y subnacionales son también elocuentes. Para las elecciones de cuerpos legislativos, donde se aplica la actual cuota de 30%, los números muestran que la cuota relativamente funcionó. Las 36 congresistas electas en 2016 representan casi un 28%, a nivel subnacional hay un 23% de consejeras regionales, casi un 26% de regidoras provinciales y un 29% de regidoras distritales. Estos números se aproximan a lo que se pretende lograr con la cuota. El problema es más evidente en los cargos uninominales, con mayor poder y recursos, donde la discriminación hacia las mujeres es aún mayor. En las elecciones subnacionales de 2014 salió electa una sola presidenta regional de las 25, seis alcaldesas provinciales de 193 y 45 alcaldesas provinciales. Estos números están claramente por debajo de los promedios regionales para los mismos cargos.
Por último, las experiencias de las propias líderes políticas solo ilustran por qué estos números son tan bajos. Hace unas semanas, Rita Suaña, alcaldesa del centro poblado menor de Los Uros compartía su experiencia en una entrevista. En ella destacaba como un grupo de varones de su pueblo “no aceptaba que una mujer los gobierne” y mencionaba cómo ellos protestaban “«¡Qué van a decir los demás pueblos! ¿Que una mujer nos manda?»”. Contaba además que “[h]icieron muchas protestas, me amenazaron, me difamaron”. De allí hay un paso corto a la violencia, como comentaba la alcaldesa saliente, “me encerraron en el municipio para exigir que renuncie”. Por tanto, no es de sorprender que el efecto sobre las mujeres es de miedo: “muchas mujeres no se atreven a ser autoridades”, en este contexto de “discriminación y machismo”. Este testimonio obviamente no es el único, basta conversar con las políticas locales de cualquier localidad para conocer de cerca más historias de prejuicios, estereotipos, discriminación, acoso o violencia.
Visto este panorama, no resulta tan sorprendente de que haya todavía departamentos donde no hay ninguna candidata a gobernadora regional y que haya una sola candidata para la alcaldía metropolitana de Lima en los comicios del próximo octubre. Las mujeres representan la mitad de la población del país y según algunas investigaciones más de la mitad de la militancia de los partidos políticos y ocupan el 40% de los cargos directivos de los partidos políticos, pero sus candidaturas a cargos ejecutivos subnacionales son escasas y a cargos legislativos subrepresentadas. Es evidente que el problema no es de idoneidad ni de méritos (a los candidatos hombres nadie le pregunta si están preparados o tienen suficiente calificación para ejercer cargos políticos), sino de una desigualdad estructural anclada en una cultura patriarcal y machista.
La paridad es necesaria. La paridad es más que una cuota de 50%. Es el reconocimiento explícito y real de la igualdad de género como principio democrático y derecho básico al que deberían aspirar los estados contemporáneos. Por tanto, no se trata de una solución temporal con un porcentaje mínimo (que, en la práctica, se convirtió en muchos casos en un nuevo techo). El país debería aspirar a una paridad vertical con alternancia de sexo en las listas para cargos plurinominales (cuerpos legislativos) y una paridad horizontal para cargos uninominales. La paridad horizontal implica que los primeros lugares de las listas o las candidaturas a cargos ejecutivos como gobernadores o alcaldes deberían seguir el mismo principio de alternancia de género. Además, las mujeres no deberían ser relegadas a liderar las candidaturas en distritos que los partidos consideran como perdedores. Si bien estos requisitos no garantizan que las mujeres efectivamente lleguen a ser electas, la experiencia comparada muestra que ayuda a aumentar su presencia en la política y con ello se incrementan también la posibilidad de nuevos temas y nuevas perspectivas en la política. Sea cual sea la nueva estructura del Congreso de la Nación, la paridad de género en las candidaturas debería ir más allá del nivel nacional y los espacios legislativos.